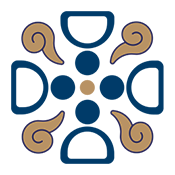Los últimos dos proyectos PAPIIT bajo mi dirección: IN404116 e IN405819, estuvieron enfocados en el análisis de las representaciones visuales relacionadas con la evolución biológica en general (IN404116) y con el origen del ser humano en particular (IN405819) en materiales educativos mexicanos. Ambos proyectos arrojaron resultados muy interesantes, aunque desalentadores, sobre la manera de abordar y enseñar la teoría evolutiva en la escuela primaria en nuestro país desde la década de 1970, tiempo en que se reconoció la necesidad de garantizar un sólido aprendizaje de los modelos y conceptos fundamentales de la biología evolutiva. Entre estos resultados y con la finalidad de contextualizar la presente propuesta, es relevante mencionar que se encontró que la enseñanza actual de la evolución biológica no incluye la mención de las principales modificaciones y propuestas teóricas que han tenido lugar en las últimas cinco décadas (ni siquiera para sugerir la naturaleza de la construcción del conocimiento científico); que las representaciones visuales (fundamentales para la comprensión de conceptos abstractos o difíciles, pero también muy influyentes en el moldeado de identidades e imaginarios colectivos) resultan obsoletas y/o inadecuadas y que las imágenes relacionadas con la evolución del ser humano tienen una fuerte carga ideológica que no tiene sustento científico, por lo que muestran prejuicios, estereotipos raciales y de roles de género (ver, por ejemplo Torrens y Barahona 2017; Torrens et al., 2018; Torrens y Barahona 2019; Torrens 2019 y Torrens 2020). Además de haber sido plasmados en artículos científicos y capítulos de libros, estos resultados fueron presentados en congresos nacionales e internacionales causando gran interés y temas de discusión. Uno de ellos, que está directamente relacionado con el problema de la enseñanza de la teoría evolutiva, ha capturado recientemente la atención de filósofos e historiadores de la ciencia (Delisle, 2021; Ceccarelli, 2021; Hull, 2005) y tiene que ver con la falta de análisis de las principales etiquetas historiográficas relacionadas con la biología evolutiva, tales como "Revolución Darwiniana", "Eclipse del Darwinismo" y "Síntesis Moderna", las cuales han estado vigentes y en gran medida sin cuestionamiento desde finales de la década de 1960. Otros ámbitos principales de investigación relacionados con la ciencia y diversos asuntos humanos como la Revolución Científica, la Ilustración, el Materialismo, la Revolución Industrial o los estudios sobre la Guerra Fría, han experimentado el surgimiento de historiografías complementarias o novedosas que muestran de forma clara que en la academia es necesario el desarrollo de nuevos enfoques para estudiar los grandes temas, cuestionando así viejos conceptos, tradiciones, periodizaciones y etiquetas históricas. Curiosamente, este no ha sido el caso de la biología evolutiva, cuya historia ha girado casi exclusivamente alrededor de la "industria Darwin", lo cual no solo impacta directamente en la enseñanza del tema en todos los niveles, sino en la investigación misma. Es por todo lo anterior que este proyecto busca contribuir con la superación de este estado estático y acrítico, abriendo nuevas vías de pensamiento mediante (1) una crítica de la historiografía tradicional dentro de la biología y, (2) la contribución de algunas bases para establecer una "nueva historiografía". Existen diversas categorías historiográficas tradicionales que podrían ser discutidas, contendidas y, eventualmente, sustituidas: (a) Revolución darwiniana; (b) Eclipse del darwinismo; (c) Síntesis moderna o evolutiva; (d) Síntesis evolutiva ampliada o extendida; (e) Síntesis no darwiniana. Debido a que todas ellas permiten cuestionamientos historiográficos, sociológicos y epistemológicos, entre otros, se podrían desprender numerosas líneas de investigación. Es por ello por lo que, el presente proyecto se enfocará en el tema de representación visual (siguiendo así la línea de investigación ya explorada en proyectos anteriores), y se acotará a los íconos de la teoría evolutiva, particularmente al árbol filogenético, pero sin dejar de lado la posibilidad de ampliarse a otras representaciones conforme la investigación vaya progresando.
Las contribuciones del proyecto serán las siguientes:
1. Mostrar la importancia del análisis y cuestionamiento de viejos conceptos, tradiciones, periodizaciones y etiquetas históricas en la historia de la ciencia en general y en la historia de la teoría evolutiva en particular.
2. Exponer la importancia de las representaciones visuales en el proceso de construcción del conocimiento científico, mediante las imágenes icónicas de la teoría evolutiva, a saber, las filogenias; así como sus debilidades y constricciones epistémicas. En este sentido, la única figura en El origen de las especies de Charles Darwin, publicado en 1859 es un diagrama ramificado. El texto que lo acompaña se centra en la divergencia dentro de un grupo de poblaciones hipotéticas, aunque Darwin pensaba que la metáfora del árbol era tan poderosa que permitiría mostrar el patrón de relaciones entre todos los seres vivos si se encontraba la forma de establecer las relaciones de parentesco entre linajes y especies y que podría verse como una explicación del patrón de la taxonomía. Es por ello que, como señala Brink Roby (2009), el diagrama de Darwin no solo funciona como explicación de los elementos principales de su teoría, sino como evidencia misma. De ahí que desde finales del siglo XIX el árbol evolutivo sea la representación más directa de la evolución y que buena parte de los esfuerzos de los biólogos evolutivos haya sido (y siga siendo) encontrar un método adecuado para construirlos. Quien dio un paso crucial en esta dirección fue Willi Hennig, quien en la década de 1960 desarrolló la metodología de la sistemática filogenética para la reconstrucción de filogenias. Aunque se sabe que son idealizaciones, fueron y siguen siendo consideradas como realidades del mundo natural, lo cual es un asunto muy interesante de mostrar y discutir.
3. Exponer la naturaleza dinámica del conocimiento científico mediante la exposición de las discusiones actuales sobre los íconos evolutivos para contribuir con bases sólidas en su discusión, evaluación y posible sustitución. Una de estas discusiones, por ejemplo, es que existen distintos fenómenos que ponen en entredicho que la figura de un árbol sea la óptima para representar el proceso evolutivo, tales como la transferencia horizontal de genes, la duplicación de genes y la clasificación incompleta de linajes (Degnan y Rosenberg 2006). Estos fenómenos provocan lo que se denomina discordancia genealógica, que obliga a reimaginar cómo son las especies y otros linajes evolutivos, ya que la discordancia va en contra de las concepciones idealizadas de dichos linajes como ramas espacialmente discretas en un árbol evolutivo. Desde al menos Hennig (1965) sabemos que los árboles filogenéticos son, hasta cierto punto, idealizaciones de la historia, pero los trabajos recientes en genómica (que analizan todos los genes de un espécimen, en lugar de muestrear uno o unos pocos genes para el código de barras) sugieren que la historia filogenética de las especies podría ser tan compleja que los modelos arbóreos no pueden captarla. En lugar del pensamiento arbóreo, algunos autores han sugerido un cambio hacia el pensamiento en nube, de forma que las especies se conciban como 'nubes de historias genéticas' y se representen con imágenes denominadas en inglés 'cloudograms' (Maddison 1997).
4. En relación con el ámbito educativo, en este proyecto, al buscar deconstruir representaciones relacionadas con el darwinismo, nos encontraremos necesariamente con los obstáculos epistémicos que dichas imágenes representan para la enseñanza del proceso, lo cual abrirá la posibilidad de discutir su modificación para facilitar el aprendizaje del tema de la evolución biológica.
5. Como parte del proceso de deconstrucción teórica en la búsqueda de nuevas historiografías, se contribuirá a abrir nuevas líneas de investigación, tanto para biólogos como historiadores, siempre en la consideración de que desde ambas disciplinas se puede abordar de maneras diferentes (y complementarias) las mismas temáticas, como es la historia de la biología. Se busca contribuir también a reforzar el trabajo interdisciplinario, como una fuente importante de resultados novedosos en el trabajo académico.
6. Comunicar los resultados en diversas publicaciones y congresos.
7. Formar recursos humanos de distintos niveles.
8. Afianzar la línea de investigación de “Estudios Sociales sobre Imágenes y Visualización Científica”
9. Establecer nuevos vínculos internacionales.