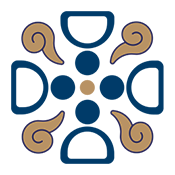Esta propuesta de investigación apunta a las relaciones entre formas de violencia que afectan al estudiantado en la UNAM -tanto a nivel superior como medio superior- y al orden de género en el que se inscriben. Las violencias se conciben como manifestaciones que han de abordarse desde una perspectiva múltiple, y que como prácticas de subjetividad involucran al ejercicio de masculinidades, así como a las relaciones e identidades que surgen desde la diversidad sexogénerica y la noción de juventud. A este respecto, el estudio se centra en varones, proponiéndose un marco que va de la noción de violencia en general a la violencia de género para esbozar una ""violencia de sexo/género"" en la UNAM como un fenómeno que apunta a las masculinidades. Asimismo, se dimensiona el problema de las violencias en las relaciones a nivel micro dentro de un continuo de prácticas sistematizadas que enlazan al hostigamiento y al acoso con formas más complejas, como el uso de la fuerza, el abuso, la violación o los feminicidios (Mingo y Moreno, 2015; Buquet et al., 2013). Con esto, se apunta a una microfísica sexista, que se entiende como toda expresión de violencia, sea verbal o corporal, que opera en el extremo micro del continuo y bajo las marcas del sexismo. Las lecturas críticas con perspectiva feminista han mirado a las IES con especial insistencia en esas formas de violencia que acontecen diariamente bajo rituales y costumbres. Estas se han leído como normalizadas, naturalizadas, cotidianas o incluso imperceptibles (Mingo y Moreno, 2017: 572). En este sentido, se opta por una definición conceptual amplia de las violencias con la intención de captar la sensibilidad y el punto de vista los estudiantes. Estas variables y fenómenos serán abordados desde puntos de vista de la investigación educativa, la investigación feminista sobre las violencias en las IES, y los estudios de masculinidades, juventudes y diversidad sexual.
Esta propuesta se suma a las lecturas que señalan a la violencia como masculina, siendo ejercida desde prácticas de subjetividad que en la EMS y superior se renegocian. Se toma como punto de partida el hecho corroborado, aunque no siempre considerado en ámbitos institucionales y académicos, de que la violencia es un problema que esencialmente apunta a los varones; y muy regularmente, a la dominación por parte de estos (como definición de lo masculino y sus prácticas subjetivas) sobre las mujeres (y lo femenino); o sobre las identidades sexodiversas (Núñez Noriega, 2016). Es decir, se piensa a la violencia dentro de una lógica de desigualdad, dominio y discriminación donde, además de factores formativos -como el acceso a la educación-, económicos, familiares o culturales, destaca la diferencia sexual como esencia que produce y reproduce desigualdad. L. Bonino es muy directo al decir que la violencia no es un problema de las mujeres, sino un problema de los hombres y de la sociedad patriarcal que sufren las mujeres; y también otras identidades, como los varones "menos masculinos" (2002: 23). Estos puntos habría que llevarlos a la arena de las prácticas del estudiantado, que rebasan lo formal, a la facultad o al programa (Piña, 2003a: 10).
De acuerdo con la actualidad e importancia del tema de las violencias, este proyecto concibe a la UNAM como campo y categoría de estudio que adquiere significado desde las prácticas subjetivas y micro de sus actores (Piña, 2003a: 10). Los estudiantes confluyen en la escuela no sólo en los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, sino que se ven inmersos en múltiples prácticas desde las que disputan posiciones, y viven los conflictos y las violencias, configurando al espacio de maneras diferentes (Di Napoli y Pogliaghi, 2019). En este sentido se contextualiza a la UNAM en tres niveles representativos: a) las relaciones que se establecen a partir de varones cisgénero cuya identidad se manifiesta como heterosexual, b) la percepción y experiencias de violencia bajo la categoría jóvenes, y c) las experiencias de violencia en estudiantes sexodiversos. Para ello, se construye una propuesta de aproximación desde lo que denominamos como "punto de vista del estudiantado", el cual constituye un enfoque teórico emergente. El estudiantado comprende, así, una visión destacada que se propone marcar a la vez como objeto y categoría de análisis, a través de diversas metodologías e instrumentos de trabajo de campo.
Las expresiones de violencia están enraizadas en todas las formas de relación social, cultural, política, histórica y educativa. De lo individual a lo colectivo, pasando por la otredad, estas definiciones terminan apuntando a lo sexual y al género de manera directa o indirecta, bajo prácticas de subjetividad. El trabajo que falta en la UNAM está en lado del hacer de los varones. Sólo en el momento en el que nombren a las violencias e identifiquen su posición dentro del continuo, y dimensionen sus prácticas subjetivas, se podrá comenzar a dialogar en igualdad de condiciones con las mujeres, quienes llevan investigando desde esta perspectiva desde hace décadas. Así también con las perspectivas de la diversidad sexogenérica.
La innovación central de este proyecto radica en una aproximación interdisciplinaria –desde las masculinidades críticas, los estudios de la diversidad sexual y de las juventudes— a una variedad de fenómenos de violencia que aquejan a la UNAM, proponiéndose que éstos pueden ser más claramente definidos, abordados y atajados si es que se conciben dentro de un continuo y bajo la idea de prácticas de subjetividad sexogenéricas que operan, sobre todo, desde un nivel de microfísica sexista en las relaciones entre estudiantes.
Su estrategia metodológica mixta busca aportar instrumentos útiles para el acercamiento a las subjetividades de los estudiantes varones, reconociendo el papel de las relaciones de género y masculinidad enmarcadas en la microfísica sexista, sólo que innovando en un remarcado apunte a su punto de vista y vivencias.
Con esto, busca abonar al estudio y teorizaciónn de la reproducción de la dominación masculina en la educación (Dillabough, 2006: 47-61), insistiendo en la subjetividad y el carácter relacional, así como en los regímenes disciplinarios y dimensiones pedagógicas curriculares o extracurriculares que educan a los hombres para, entre otras cuestiones, practicar subjetividades violentas (Waever-Hightower, 2011: 163-175). Para ello, se parte de un diálogo con líneas de investigación feminista, cuyas aportaciones centrales radican en la noción de continuo, en la identificación de estructuras vigentes de sexismo, así como en la recurrencia de prácticas como el hostigamiento; la investigación desde los estudios de la diversidad sexual, cuyas reflexiones se centran en la conformación de identidades de varones gays y los procesos de violencia motivadas por la orientación sexual y la expresión de género, que desafían a las masculinidades hegemónicas (Connell, 1997) y a la heteronormatividad (Warner y Berlant, 2002); y los estudios de las juventudes, centrados en las violencias e inseguridades que viven y subjetivan a los jóvenes estudiantes, y que devienen en procesos de inequidad, exclusión y desigualdad (Pogliaghi, 2018).
En este sentido, los resultados obtenidos, materializados en artículos científicos y capítulos de libro, jornadas de trabajo, estancias e intercambios de investigación –y cuyas teorizaciones y resultados provendrán de un trabajo de campo múltiple y mixto–, conllevan los elementos de aportación material al mundo del conocimiento académico y al general. De ahí que el proyecto se enmarque en un punto de vista amplio, que va de la teoría a la investigación educativa, informándose por más de una disciplina, y bajo un objeto de educación en construcción, buscándose reflexiones, análisis y mejoras a problemáticas que acontecen en el interior de la universidad, en sus lindes y hacia el exterior.
En el contexto en el que el tema del proyecto se inscribe, se buscará influenciar en la transformación de las relaciones violentas en la UNAM, basadas en prácticas y relaciones de microfísica sexista; abonar en la reconstrucción de tejido social y la resignificación del “sentido común”; e incidir en relaciones positivas y fructíferas entre los actores de la educación superior.
A largo plazo, uno de los principales impactos que se busca con la investigación se basa en el supuesto de que si la UNAM cuenta con más publicaciones y resultados de proyectos, así como con instrumentos de trabajo de campo precisos, se perfilarán con mayor certeza a los actores, prácticas y niveles involucrados en las violencias en el extremo micro, evitándose, a su vez, expresiones de las “grandes violencias” (Bonino, 2004).