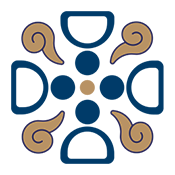El principal interés de este proyecto es trabajar los estudios sobre memoria y trauma colectivo (Acosta, Caruth, Felman, Martínez) para pensar los caminos y las posibilidades de subvertirlo. Esto es, la oportunidad de que la reconstrucción mnémica e histórica del trauma abra nuevos horizontes sociopolíticos en el espacio público y en sus alcances epistemológicos y de justicia. En este sentido, el trauma plantea importantes preguntas filosóficas que queremos explorar. Por un lado, la pregunta fenomenológica en relación a la experiencia del trauma. Las preguntas epistemológica y de justicia epistemológica que exploran cómo podemos conocer la verdad sobre el episodio violento y traumático y qué cuenta como tal. Y, por último, las cuestiones ético-políticas que la violencia psicopolítica y el trauma colectivo abren en torno a la justicia trasformativa.
Nos interesa analizar estas preguntas filosóficas a partir de las dimensiones psicopolíticas del psicoanálisis en tanto ""gramática de escucha"" (Acosta, 2019) que permite, por un lado, reconstruir el trauma desde una técnica específica y, por otro, subvertirlo a través de un acompañamiento solidario. Así, a través de la exploración de las preguntas filosóficas sobre la experiencia traumática, queremos proponer al psicoanálisis como un proyecto político que permite la subversión de traumas por violencia social en la historia colectiva, de modo que también pueda considerarse como una estrategia política de memoria colectiva y de transformación del espacio público.
Nos interesa construir un argumento fuerte para sostener que el psicoanálisis puede ser pensado como una estrategia política en tanto: 1) es una teoría del psiquismo como una construcción biológica y social que funciona bajo imperativos biopolíticos; 2) es una práctica para superar el trauma como violencia no metabolizada; y 3) demuestra que la escucha, como un modo de estar-con-el-otro, es una práctica performativa que tiene el poder de subvertir las consecuencias patológicas y autoinmunes de la violencia no metabolizada.
Consideramos que el psicoanálisis como teoría y como una práctica de la memoria es un camino hacia la justicia sociopolítica y que también puede pensarse como una estrategia política en la medida en que a) el lenguaje y el trauma son fenómenos formados colectivamente, y b) es una tarea de escucha dentro de un marco que promueve la recuperación del lenguaje y la denominación de la violencia. Esto permite inaugurar el futuro como la subversión del trauma que pone fin a la repetición de la violencia y abre nuevos horizontes psicopolíticos y un espacio público más justo.
Esta investigación abonará a la discusión en torno al trauma en un contexto social de violencia como el que vivimos en nuestro país en dos sentidos. Por un lado, profundizar la investigación en torno a la violencia psíquica y la violación de la autonomía y, por el otro, al trabajo sobre cómo los eventos traumáticos pueden contribuir a la generación de vulnerabilidades patológicas en situaciones de violencia social.
Para ello, exploraremos las aproximaciones procesuales a la autonomía, las cuales, desde una crítica a las concepciones liberales y sustantivas de ésta, no subestiman el papel que tiene la sociedad en su ejercicio, siempre que la persona pueda reconocer cómo los valores y situaciones sociales influyen y dan forma a su comportamiento. Para las perspectivas procesuales, la autonomía es la expresión del yo y se puede lograr, siguiendo a Diana Meyers (2004), ejercitando una variedad de habilidades introspectivas, imaginativas, de memoria, comunicación, razonamiento, volitivas e interpersonales. Desde estas perspectivas es posible ahondar en la discusión de cómo la violencia psíquica no sólo priva al sujeto de la agencia, sino también es una forma de negar o hasta violar su autonomía, impidiéndole desarrollar habilidades que le permiten estar en el mundo. En este sentido, es fundamental el papel del psicoanálisis, pues permite el reconocimiento de aquello que la experiencia traumática en principio no permite enunciar y, por lo tanto, el reconocimiento de aquellos valores y situaciones que influyen en el comportamiento.
En suma, queremos estudiar si el psicoanálisis puede pensarse como una práctica performativa que, en un nivel sociopolítico, se convierte en una estrategia política dirigida a subvertir traumas colectivos derivados de la violencia social.
Esta investigación abonará a la discusión en torno al trauma en un contexto social de violencia como el que vivimos en nuestro país en dos sentidos. Por un lado, profundizar la investigación en torno a la violencia psíquica y la violación de la autonomía y, por el otro, al trabajo sobre cómo los eventos traumáticos pueden contribuir a la generación de vulnerabilidades patológicas en situaciones de violencia social.
Para ello, exploraremos las aproximaciones procesuales a la autonomía, las cuales, desde una crítica a la concepciones liberales y sustantivas de la autonomía, no subestiman el papel que tiene la sociedad para el ejercicio de la autonomía, siempre que la persona pueda reconocer cómo los valores y situaciones sociales influyen y dan forma a su comportamiento. Para las perspectivas procesuales, la autonomía es la expresión del yo y se puede lograr, siguiendo a Diana Meyers (2004), ejercitando una variedad de habilidades introspectivas, imaginativas, de memoria, comunicación, razonamiento, volitivas e interpersonales. Desde estas perspectivas es posible ahondar en la discusión de cómo la violencia psíquica no sólo priva al sujeto de la agencia, sino también es una forma de negar o hasta violar su autonomía, impidiéndole desarrollar habilidades que le permiten estar en el mundo. En este sentido, es fundamental el papel del psicoanálisis, pues permite el reconocimiento de aquello que la experiencia traumática en principio no permite enunciar y, por lo tanto, el reconocimiento de aquellos valores y situaciones que influyen en el comportamiento.
En situaciones de violencia social, trabajar alrededor del trauma permite, además, ahondar en la discusión que han inaugurado los enfoques procesuales y relacionales de la vulnerabilidad, como aquellos que han trabajado Catriona Mackenzie, Wendy Rogers y Susan Dodd (2013). Específicamente, esta investigación puede contribuir a la comprensión de la vulnerabilidad situacional, una condición de sufrimiento causada o exacerbada por violencia en ámbitos sociales, políticos, económicos y ambientales. Sin embargo, especifícamente en situaciones de violencia social contribuirá a analizar y reconocer vulnerabilidades patogéncias, un subtipo de la vulnerabilidad situacional que incluye aquellas vulnerabilidades que responden a situaciones que son moralmente inaceptables, como aquellas que implican injusticia epistémica y distintas formas violencia, las cuales desafortunadamente no hemos logrado erradicar.
Como resultado de las dos contribuciones antes mencionadas, este proyecto puede servir para ahondar en la discusión sobre la justicia transformativa desde el psicoanálisis. Asimismo, abrirá distintas posibilidades para explorar el papel que tiene el reconocimiento, enunciación y construcción del trauma en la memoria colectiva y su impacto en la agencia y autonomía de los individuos. Finalmente, permitirá reconocer los límites que tienen las aproximaciones imperantes alrededor de la justicia distributiva, las cuales no reconocen la dimensión psíquica de la violencia y lo político, de tal forma que impiden reconocer distintos tipos de vulnerabilidades patogénicas en contextos de violencia social.